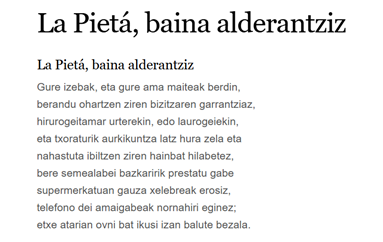Resumen
El título en sí es un ejercicio de écfrasis, "Una altra Pietá", porque trae a las palabras la figura iconográfica de la piedad, y aunque no la aclara de inmediato, adelanta que hará una representación inusual. En cambio, incluso antes de seguir leyendo, el contexto de creación del texto conocido por muchos, predice que la piedad que estará en la base de la écfrasis será el apartado del cuadro Gernika, o, a decir del propio Bernardo Atxaga (2007), el apartado de la «marca sobre la tela». Lo añadido tras el coma es, por tanto, una señal de que el escritor abordará desde otro punto de vista la piedad, originaria de la tradición cristiana y que Picasso trajo al campo profano en el enorme lienzo Gernika. Esa intención de jugar con las características iconográficas, plásticas o formales de la Piedad la demuestra desde el principio, por ejemplo, al poner al revés el acento gráfico que en italiano debería ir a la izquierda. La traducción más rápida de la imagen de la madre que acaba de matar injustamente al niño, pidiendo misericordia con su cadáver en el regazo, en lugar de la madre huérfana, sería representar al huérfano; pero el escritor sabe sorprender al lector.
El ejercicio de écfrasis de "Una altra Pietá", difícil de determinar si se trata de un cuento o de un poema, puede decirse que tiene dos ejes. La primera, la relativa al ritmo marcado por las onomatopeyas de las sesiones de gimnasia de las mujeres mayores protagonistas («Uno Dos, Uuno Dos Tres y Arriba, Uno Dos»), lo que alivia al mismo tiempo la inmovilidad y la huella sagrada de la piedad, que rompe en el esquema inmediato de la madre en duelo. El segundo eje es también una ruptura del patrón iconográfico de la piedad que los lectores tienen en la cabeza y que consiste en agrietar la gramática cultural del Oeste del duelo: cuerpos merecedores del duelo de hijos y sobrinos o, lo que es lo mismo, del duelo colectivo, no son, como es habitual, leídos como hombres, sino mujeres (y, además, viejas, de unos ochenta años). El punto de vista sobre la muerte que se refleja en el cuento no se corresponde en absoluto con esa gramática occidental: aunque los protagonistas van a morir pronto, caminan más deprisa que nunca, con un espejismo de libertad y una carcajada desconocida a lo largo de toda su vida; a pesar de que los demás lo juzgan vivamente como fuera de lugar, inadecuado o loco. Sin embargo, en esta representación no desaparece el estado de compasión que caracteriza a la piedad: los protagonistas del cuento, a su elección, han adquirido (demasiado) tarde la importancia de la vida, es decir, se han rebelado estando en plena vejez y en vísperas de la muerte:
Nuestras tías, y lo mismo nuestras madres,
reparaban tarde en la importancia de la vida,
nunca antes de los setenta o de los sesenta,
y estupefactas ante aquel descubrimiento,
perdían la cabeza durante varias semanas:
olvidaban la cita de los jueves con sus hijos
hacían compras tontas en el supermercado,
hablaban por teléfono a gritos, interminablemente
como si en su patio hubiesen visto un ovni.
Más tarde, dispuestas a recuperar su tiempo,
nuestras tías, y lo mismo nuestras madres,
daban su nombre para las clases de gimnasia
promovidas por el ayuntamiento, "soy Mengana
por favor no me pregunte la edad que tengo";
a partir de entonces, bailaban al compás
de los números, dando carreras, chillidos, saltos,
Uno Dos, Uuno Dos Tres y Arriba, Uno Dos.
El polideportivo recogía sus risas con frialdad.
El lema que marca el ritmo de los ejercicios de gimnasia se repite dos veces en el texto, y teniendo en cuenta que sólo tiene tres párrafos, tiene un peso enorme. En un nivel simbólico-metafórico, ese ritmo, aunque quizá eso sea mucho decir, puede recordar la txalaparta, y su evolución, con la que Atxaga ha trabajado muchas veces. La txalaparta es una de las expresiones artísticas más significativas que sirven para resumir la historia contemporánea de Euskal Herria.
Tanto con los elementos de la cultura vasca como con más de la mitad de la sociedad (es decir, con las mujeres y los disidentes de género), la dictadura franquista fue muy agresiva; el régimen causó graves daños políticos en los 30, al contrarrestar los pasos de las pioneras equiparables a Miren Etxabe en el camino hacia la emancipación de las mujeres desde antes de la guerra. En la historia del movimiento feminista de Euskal Herria marcaron un hito las I Jornadas de Leioa, organizadas en la segunda mitad de los 70, y la obra Mujer vasca, Imagen y Realidad (1985) de Teresa del Vall fueron las grietas abrieron la "nueva etapa" tras la dictadura. La historiadora de arte Ane Lekuona-Mariscal (2021, pp. 23.-24) afirma que "el interés por relanzar la lucha antifranquista y la cultura vasca se relacionó, supuestamente, con el carácter político propio de los artistas vascos y se valoró a la hora de coser la memoria colectiva. Se alimentó una imagen concreta del artista vasco: la de un hombre cuyos valores de valentía, dureza, compromiso político y acción le eran propios». Quiere decirse que la historia jerarquizada del arte vasco a partir de la segunda mitad del siglo XX se construyó al margen de las creaciones femeninas, tales como las pinturas figurativas y academicistas de naturalezas muertas y paisajes tradicionalmente asignadas a la feminidad, sistemáticamente despolitizadas, reducidas a un nivel esteticista y, en definitiva, consideradas secundarias. Por si esto no fuera poco, en aquella época (2021, pp. 23.-24) Lekuona habla de un intervalo temporal de 50 a 75, en el que las propuestas plásticas de artistas de marcado carácter político (como María Dapena, Sol Panera o Carmen Maura) también se consideraban "temas o artes femeninos", a diferencia de "temas masculinos" considerados directamente universales, políticos y serios (Lekuona-Mariscal, 2020, 112.-113).
De ahí la importancia simbólica de las creaciones contemporáneas como "Una Altra Pietá", en la medida en que pueden cuestionar la memoria cultural hegemónica vasca y coser contramemorias. ¿Tienen, sin embargo, tales justicias poéticas alguna influencia (real) sobre sus destinatarios? Antton Luku dice en Liberteaz (2014) (en realidad, por la situación del euskera): « en las sociedades contemporáneas nadie puede vivir en igualdad de raíz, sino en el teatro lo mismo en las demás manifestaciones artísticas. Este mundo poético es fundamental, pues da una realidad a lo imposible ... Conmueve a la revelación el impacto y la conexión de la literatura con las funciones de augurio y magia del arte». De hecho, según las últimas investigaciones en torno a la memoria cultural, la memoria cultural es un proceso continuo de evocación y olvido; las colectividades cosen una y otra vez su relación con el pasado a través de artefactos simbólicos y, por tanto, se readaptan una y otra vez a espacios de memoria como Gernika. Por lo tanto, las formas de recordar están radicalmente relacionadas con los tipos de representación, por lo que ¿no son las manifestaciones artísticas, en este caso la literatura, la ocasión de incidir en la formación de la memoria cultural vasca como contramemoria (counter memory) y de dar cabida a imaginarios largamente sesgados? (Neumann, 2008, pp. 341 a 342).
El ejercicio de écfrasis de "Una altra Pietá", difícil de determinar si se trata de un cuento o de un poema, puede decirse que tiene dos ejes. La primera, la relativa al ritmo marcado por las onomatopeyas de las sesiones de gimnasia de las mujeres mayores protagonistas («Uno Dos, Uuno Dos Tres y Arriba, Uno Dos»), lo que alivia al mismo tiempo la inmovilidad y la huella sagrada de la piedad, que rompe en el esquema inmediato de la madre en duelo. El segundo eje es también una ruptura del patrón iconográfico de la piedad que los lectores tienen en la cabeza y que consiste en agrietar la gramática cultural del Oeste del duelo: cuerpos merecedores del duelo de hijos y sobrinos o, lo que es lo mismo, del duelo colectivo, no son, como es habitual, leídos como hombres, sino mujeres (y, además, viejas, de unos ochenta años). El punto de vista sobre la muerte que se refleja en el cuento no se corresponde en absoluto con esa gramática occidental: aunque los protagonistas van a morir pronto, caminan más deprisa que nunca, con un espejismo de libertad y una carcajada desconocida a lo largo de toda su vida; a pesar de que los demás lo juzgan vivamente como fuera de lugar, inadecuado o loco. Sin embargo, en esta representación no desaparece el estado de compasión que caracteriza a la piedad: los protagonistas del cuento, a su elección, han adquirido (demasiado) tarde la importancia de la vida, es decir, se han rebelado estando en plena vejez y en vísperas de la muerte:
Nuestras tías, y lo mismo nuestras madres,
reparaban tarde en la importancia de la vida,
nunca antes de los setenta o de los sesenta,
y estupefactas ante aquel descubrimiento,
perdían la cabeza durante varias semanas:
olvidaban la cita de los jueves con sus hijos
hacían compras tontas en el supermercado,
hablaban por teléfono a gritos, interminablemente
como si en su patio hubiesen visto un ovni.
Más tarde, dispuestas a recuperar su tiempo,
nuestras tías, y lo mismo nuestras madres,
daban su nombre para las clases de gimnasia
promovidas por el ayuntamiento, "soy Mengana
por favor no me pregunte la edad que tengo";
a partir de entonces, bailaban al compás
de los números, dando carreras, chillidos, saltos,
Uno Dos, Uuno Dos Tres y Arriba, Uno Dos.
El polideportivo recogía sus risas con frialdad.
El lema que marca el ritmo de los ejercicios de gimnasia se repite dos veces en el texto, y teniendo en cuenta que sólo tiene tres párrafos, tiene un peso enorme. En un nivel simbólico-metafórico, ese ritmo, aunque quizá eso sea mucho decir, puede recordar la txalaparta, y su evolución, con la que Atxaga ha trabajado muchas veces. La txalaparta es una de las expresiones artísticas más significativas que sirven para resumir la historia contemporánea de Euskal Herria.
Tanto con los elementos de la cultura vasca como con más de la mitad de la sociedad (es decir, con las mujeres y los disidentes de género), la dictadura franquista fue muy agresiva; el régimen causó graves daños políticos en los 30, al contrarrestar los pasos de las pioneras equiparables a Miren Etxabe en el camino hacia la emancipación de las mujeres desde antes de la guerra. En la historia del movimiento feminista de Euskal Herria marcaron un hito las I Jornadas de Leioa, organizadas en la segunda mitad de los 70, y la obra Mujer vasca, Imagen y Realidad (1985) de Teresa del Vall fueron las grietas abrieron la "nueva etapa" tras la dictadura. La historiadora de arte Ane Lekuona-Mariscal (2021, pp. 23.-24) afirma que "el interés por relanzar la lucha antifranquista y la cultura vasca se relacionó, supuestamente, con el carácter político propio de los artistas vascos y se valoró a la hora de coser la memoria colectiva. Se alimentó una imagen concreta del artista vasco: la de un hombre cuyos valores de valentía, dureza, compromiso político y acción le eran propios». Quiere decirse que la historia jerarquizada del arte vasco a partir de la segunda mitad del siglo XX se construyó al margen de las creaciones femeninas, tales como las pinturas figurativas y academicistas de naturalezas muertas y paisajes tradicionalmente asignadas a la feminidad, sistemáticamente despolitizadas, reducidas a un nivel esteticista y, en definitiva, consideradas secundarias. Por si esto no fuera poco, en aquella época (2021, pp. 23.-24) Lekuona habla de un intervalo temporal de 50 a 75, en el que las propuestas plásticas de artistas de marcado carácter político (como María Dapena, Sol Panera o Carmen Maura) también se consideraban "temas o artes femeninos", a diferencia de "temas masculinos" considerados directamente universales, políticos y serios (Lekuona-Mariscal, 2020, 112.-113).
De ahí la importancia simbólica de las creaciones contemporáneas como "Una Altra Pietá", en la medida en que pueden cuestionar la memoria cultural hegemónica vasca y coser contramemorias. ¿Tienen, sin embargo, tales justicias poéticas alguna influencia (real) sobre sus destinatarios? Antton Luku dice en Liberteaz (2014) (en realidad, por la situación del euskera): « en las sociedades contemporáneas nadie puede vivir en igualdad de raíz, sino en el teatro lo mismo en las demás manifestaciones artísticas. Este mundo poético es fundamental, pues da una realidad a lo imposible ... Conmueve a la revelación el impacto y la conexión de la literatura con las funciones de augurio y magia del arte». De hecho, según las últimas investigaciones en torno a la memoria cultural, la memoria cultural es un proceso continuo de evocación y olvido; las colectividades cosen una y otra vez su relación con el pasado a través de artefactos simbólicos y, por tanto, se readaptan una y otra vez a espacios de memoria como Gernika. Por lo tanto, las formas de recordar están radicalmente relacionadas con los tipos de representación, por lo que ¿no son las manifestaciones artísticas, en este caso la literatura, la ocasión de incidir en la formación de la memoria cultural vasca como contramemoria (counter memory) y de dar cabida a imaginarios largamente sesgados? (Neumann, 2008, pp. 341 a 342).
Información Textual
- Género: Relato
- Subgénero:
- Estrategia narrativa:
- Topónimos:
- Tiempo de los acontecimientos:
- Tiempo de la narración: Siglo XXI
- Líneas temáticas:
Recepción
- Premios:
- Adaptaciones:
- Recursos: https://www.atxaga.eus/testuak-textos/la-pieta http://transpoesie.eu/poems/776 https://www.atxaga.eus/es/blog/1507707527 https://www.atxaga.eus/testuak-textos/txalaparta-eta-heriotza
Anotaciones
El poema/cuento fue publicado en redes, no consta en ninguna editorial.
Para citar el uso de esta ficha
Iruretagoiena, Leire (2024): "Ficha sobre La Pietá, baina alderantziz de Bernardo Atxaga". En Memory Novels LAB: Laboratorio Digital de Novelas sobre Memoria Histórica Española.
Disponible en: https://mnlab.uv.es/busquedanovelas/novela.php?id=1715
Disponible en: https://mnlab.uv.es/busquedanovelas/novela.php?id=1715